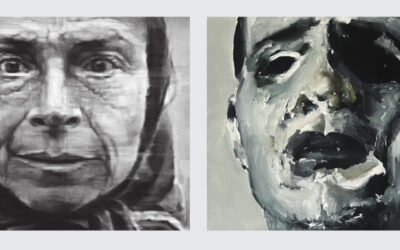Vivimos al abrigo de los espacios cotidianos en completa inconsciencia. Las galerías de nuestros teléfonos móviles y los tablones de nuestras redes sociales se nutren de las experiencias vividas en «lugares memorables»; mientras tanto, obviamos los espacios no fotografiados como epicentro de nuestros recuerdos. Los primeros: los visitamos; los segundos: los habitamos.
El cierre del último quiosco-papelería veterano del barrio se llevó consigo recuerdos desapercibidos que hoy tratamos de reedificar con la nostalgia propia de anhelar los lugares de la infancia y la madurez. Así, la experiencia de ese lugar atesorado, subjetivo, ha dejado hueco a otro desposeído del carácter genuino de aquello que estuvo allí y que pareció estar dispuesto expresamente para ser vivido; divinamente situado ante nuestros ojos para echar raíces, para formar parte de la personalidad del tejido urbano. El bajo comercial de la esquina jamás volverá a albergar un quiosco, ese quiosco. El «nuevo» bar-cafetería sin nombre propio tendrá que ganarse la categoría de lugar, a una generación entera. Si es que sobrevive tanto.
Que «nuestro» quiosco fuese la última víctima no es casual. Pudo haberlo devorado la gentrificación —como así lo hará con muchos otros lugares— si bien en esta ocasión le pasó por encima otro rodillo implacable: la jubilación de su propietaria tras un relevo generacional que nunca llegó. El ocaso del negocio de la tinta impresa y los buenos días no es una novedad en la sociedad informada a golpe de «tuit». Así las cosas, desapercibido para un adulto con la atención controlada, dirigida y contenida, espacios variopintos como el pequeño local que hoy recordamos son sustituidos por «la novedad». Una de esas leyes de vida que asumimos.

«Playground» en Laurierstraat, Amsterdam (Aldo van Eyck, 1965) © Ed Suister.
El negocio local tradicional, pensamos, contribuye al mantenimiento de la idiosincrasia de los barrios donde se integra, como así lo hacen sus plazas, parques, monumentos, escuelas o, sencillamente, esos rincones singulares cargados de las experiencias subjetivas de sus habitantes, de esos «instantes decisivos» de Cartier-Bresson.
Los flujos de personas se dibujan por la agregación orgánica de todos estos hitos, que actúan de nodos para la definición de las trayectorias más populares del tejido. Con todo, la desaparición o disolución de lo que parecía permanente pone de relieve si acaso estamos acatando que la propia persistencia o la repetición son síntomas de atrofia, de anticuado.
Parece que en la lógica de la productividad no puede darse el lujo de los paréntesis. Es por ello que, bajo el imperativo del rendimiento, el cierre de una persiana o la demolición del patrimonio marginado no deja lugar al luto. Al hilo de esta inmediatez que no contempla la transición pausada sino a una vida aditiva, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han nos recuerda en «La desaparición de los rituales» (Herder Editorial, 2020) que «solo un demorarse contemplativo es capaz de clausurar».
Tan pronto alertamos que nuestro quiosco iba a echar el cierre empezamos a verlo con otros ojos, a ratos culpables, como si fuese a desaparecer por no haberlo cuidado mejor, por no haberlo habitado mejor, recuperando al Heidegger de «Construir, habitar, pensar». El último día de apertura fue un domingo cualquiera. El mostrador, en otros tiempos surtido, se veía medio desnudo, con la suerte de estar engalanado por algún que otro ramo de flores. En los últimos minutos de vida de aquel lugar se pudo observar el goteo constante de rostros familiares en un ejercicio de resistencia frente a la carencia de tiempo para las despedidas.
Como pidiendo perdón, acudimos también a despedirnos participando de aquel rito de paso, de aquel improvisado umbral en un domingo cualquiera. Una pequeña contribución a sentir una transición pausada, a darle la oportunidad a la despedida. De aquel instante, que trataremos de preservar en la memoria, salimos pensando en un imperativo urgente: debemos reflexionar sobre los modelos urbanos que se nos están (o estamos) imponiendo con el eco de Han como germen: «sin la magia del umbral (…) solo queda el infierno de lo igual», pues en lo inadvertido de lo cotidiano, en esos lugares intermedios de contacto, hemos edificado lo que somos.

El alero del antiguo Whitney Museum (1966) de Marcel Breuer es la antesala de uno de esos acontecimientos urbanos cotidianos tan necesarios (945 Madison Avenue, NYC) © Raúl Sol.