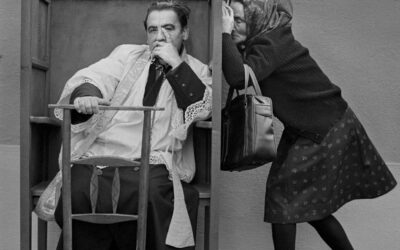Mientras. Durante. Esos grandes desapercibidos. En la era de la novedad permanente, de los hitos y de la consecución de objetivos, se ha desviado la mirada de las transiciones corrientes, del camino cotidiano. Pregonamos logros en LinkedIn, asumiendo la falsa creencia de que las cosas, simplemente, ocurren; como si acaso no hubiera experiencia o logro alguno en el hecho mismo de desplazarse, y de detenerse. Robert Louis Stevenson diría: «debéis ser libres de deteneros, y de continuar (…) guiados por vuestros caprichos».
En la Antigüedad, la civilización griega asignó específicamente una figura de su mitología a la salvaguarda de los caminos y las intersecciones. La titánide Hécate era ofrendada para garantizar la protección de las vías, cruces y accesos a moradas o templos, otorgando un significado único al momento específico de transitar, casi construyendo filosóficamente la palabra umbral.
Por su parte, la cultura romana, pionera en la pavimentación de las calzadas, pareció perseguir una idea más práctica de lo que los caminos debían ser. Tras este pragmatismo, sin embargo, se distingue cierta voluntad de definición. Aquí, la calzada es un ente provocado, un sendero generado con razón de ser.
Definir la «zona de paso» supone ordenar, sistematizar, obligar el trayecto del transeúnte. ¿Qué ocurre en ese transcurso? ¿Sólo nos desplazamos para llegar? Thoreau, el disidente filósofo estadounidense, dedicó en 1862 un ensayo completo a la acción misma de caminar. La ambivalencia del verbo es muy rica; tanto es así que «pasear» parece establecerse como un privilegio burgués —moverse de un punto a otro para dejarse ver— mientras que el común de los mortales simplemente se «desplaza» por simple necesidad. Pero volvamos al marco de acción: el camino.
Los caminos pueden interpretarse tanto como causa como consecuencia del movimiento de las personas. Lo que sí parece claro es que la atención a vías, pasos, sendas o veredas es un ejercicio ineludible y una constante para la arquitectura.
El desplazamiento ha sido abordado a lo largo de los siglos en cualquier escala proyectual. En la dimensión doméstica, Le Corbusier acuñó el término de «promenade architecturale» para referirse a la experiencia de transitar los espacios de acuerdo con un itinerario estudiado, como se puede apreciar al recorrer su «Ville La Roche». En sus propuestas, estos paseos no son sino una manera de mediación entre habitante y obra, la cual se revela secuencialmente a ojos de quien circula en un ejercicio sensorial activo.
Cuando se trata de abordar el diseño de las circulaciones en escalas de más envergadura, esa sensación de secuencialidad cobra igual importancia para dar sentido al hecho de moverse. Así las cosas, las intervenciones a lo largo del tiempo han sido tan variopintas como interesantes para nutrir la práctica arquitectónica.
Podemos recordar la contraposición de las maneras de moverse por los jardines de estilo inglés y los de estilo francés. En los primeros, la inspiración de sus formas es tomada de la aparente irregularidad de la naturaleza, con trazados de aspecto alborotado o espontáneo; al tiempo que, en los segundos, el proyecto se debe al deleite casi exclusivo de la geometría.
Del París del Segundo Imperio, podemos rescatar el proyecto urbano promovido por el barón Haussmann, donde la proyección de enormes bulevares se dispuso al calor de la corriente «higienista», si bien es cierta su innegable controversia dado el marcado carácter ideológico de la propuesta, donde primaba la línea recta, la axialidad y la homogeneidad.

Ascenso a la Acrópolis. Intervención de Dimitris Pikionis (1951) © Hélène Binet.
Una aspiración y retórica discursiva muy distinta la encontramos en el minucioso trabajo de Dimitris Pikionis para adecuar y adaptar el ascenso a la Acrópolis a las exigencias del siglo XX. Un proyecto como aquel no podía pensarse como la imposición de un sistema abstracto o ajeno sobre semejante enclave sino que requería la atención misma de un sendero sacro.
La nueva topografía propuesta por el arquitecto griego incorporaba caminos pavimentados con los restos pétreos de las edificaciones decimonónicas del lugar colocadas a modo de collage, poniendo en relación el binomio espacio-tiempo o, también, tránsito-memoria. Además, la propuesta de circulación de Pikionis, con la incorporación de pequeños hitos, tenía cierta voluntad cíclica, lo que puede interpretarse como un acercamiento al eterno retorno, al «nostos», tan propio de la Grecia antigua.
El camino, como el transcurso del tiempo, es una realidad ineludible. Por su relevancia, sus referencias inundan también la literatura y el saber popular. Se habla de caminos con mayúsculas, como el de las baldosas amarillas de Dorothy en Oz; y de otros tantos, esta vez trazados inconscientemente a partir de la intuición y la incerteza, como le sucede a Alicia en la obra de Lewis Carroll. También hay caminos rebeldes, atajos espontáneos, auténtica «geografía punky» al servicio del transeúnte.

Alicia se pregunta qué camino tomar (Alicia en el País de las Maravillas, 1951) © Walt Disney Productions.
Nietzsche, de quien se sabe fue un gran caminador, afirmó sobre sí mismo que sólo escribía bien con los pies, asociando el movimiento al pensamiento; también, Le Corbusier diría: «todo, especialmente en arquitectura, es una cuestión de circulación». Y, en ese transitar, el camino adquiere una dimensión superior; pues es en ese transitar, que el camino deviene un umbral de oportunidad.